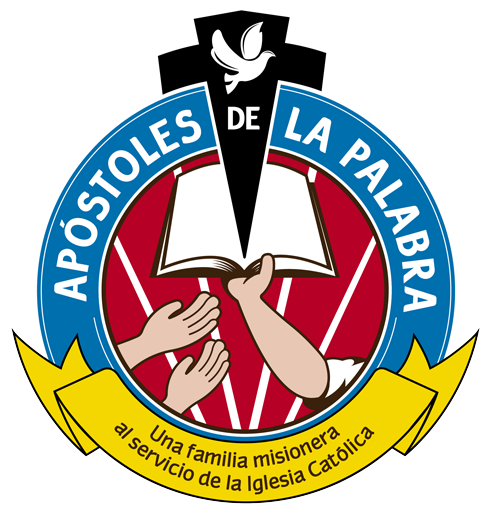Juan Pablo II y la ciencia: el caso Galileo
Galileo no murió en la hoguera, sino en su cama, pero Juan Pablo II trabajó mucho por purificar la memoria en este caso de ciencia-Iglesia.
En el último Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE) antes de la muerte de Juan Pablo II, dedicado a la situación internacional, había un apartado referente a la puntuación que los españoles otorgaban a 14 líderes internacionales. En primera posición estaba Juan Pablo II (6.9 sobre 10), seguido de cerca por un físico reconvertido en político y siempre envuelto en tareas diplomáticas: Javier Solana (6.31).
Es probable que, si repitieran el estudio a día de hoy, la nota fuera superior, a juzgar por la reacción en cadena de muestras de afecto y gratitud que ha habido hacia Juan Pablo II desde su muerte.
Si nos imaginamos un estudio similar pero consultando sólo a la comunidad científica es fácil pensar que la nota que obtendría el Papa sería menor, por eso de la oposición entre ciencia y fe. Pero esa supuesta desavenencia, ¿estaría justificada? ¿Hizo algo Juan Pablo II para cerrar las heridas del pasado?
En la era de internet, lo habitual cuando uno tiene una duda, es lanzarse a la red a ver qué se encuentra. El sentido común exige empezar por www.vatican.va , la web oficial del Vaticano y, por tanto, una fuente fiable para obtener información de Juan Pablo II. Un par de clicks me llevan a la página de la Pontificia Academia de las Ciencias y en el logo aparece ni más ni menos que la inconfundible cara de… Galileo.
¿Pero a éste no lo quemó la Iglesia? ¿Cómo lo eligen ahora como icono?
La leyenda de la hoguera no es cierta y hoy en día todo el mundo sabe que Galileo fue recluido en su domicilio por el Santo Oficio y allí falleció de muerte natural. Ahora bien, una cosa es que no lo quemaran y otra muy distinta elegirlo como icono. Tres o cuatro clicks nos llevan al primer discurso de Juan Pablo II a la Pontificia Academia de las Ciencias. ¿Qué les diría a ilustres físicos como Mössbauer, Dirac o Townes, todos ellos ganadores del prestigioso premio Nobel y miembros de dicha Academia?
“¡Señor Presidente! [que entonces era el padre Lemaître, uno de los padres de Big Bang] En su discurso ha dicho justamente que Galileo y Einstein han marcado una época. La grandeza de Galileo, como la de Einstein, es de todos conocida, pero con una excepción, (…) el primero hubo de sufrir mucho de parte de los hombres y organismos de la Iglesia. (…) El Concilio Vaticano II ha reconocido y deplorado ciertas intervenciones indebidas (…). Yo ahora animo a que los teólogos, científicos e historiadores, guiados por un espíritu de sincera colaboración, profundicen en el caso Galileo y (…) pueda llegarse a una fructuosa concordia entre ciencia y fe, entre Iglesia y mundo”.
Una buena declaración de intenciones pero, ¿quedó tan sólo en una muestra, como se diría hoy, de buen talante?
En 1992, trece años más tarde, el cardenal Poupard presentó y comentó los resultados de la investigación en presencia del Papa. El caso Galileo había abierto unas heridas muy profundas entre la Iglesia y el mundo científico y Karol Wojtyla estaba empeñado en curarlas. Por eso, en el año 2000 hizo aquella petición de perdón tan polémica. Había muchos puntos en el orden del día de aquella purificación de la memoria, pero uno de los primeros era el caso Galileo.
Las reacciones fueron muy variadas: para algunos no fue más que una pantomima, para otros significó que la Iglesia se equivocó, se equivoca y se equivocará siempre y para muchos otros, quizá más libres de prejuicios, supuso un paso adelante en la resolución de un drama del hombre moderno: la separación entre fe y ciencia.
Karol Wojtyla no soportaba la separación entre verdad científica y verdad de fe: para él ambas verdades no pueden oponerse, sino que se complementan.
“Cada vez estoy más convencido de que la verdad científica puede ayudar a la filosofía y a la teología a comprender de una manera más plena la persona humana y la Revelación de Dios sobre el hombre” (Juan Pablo II, 10/11/03).