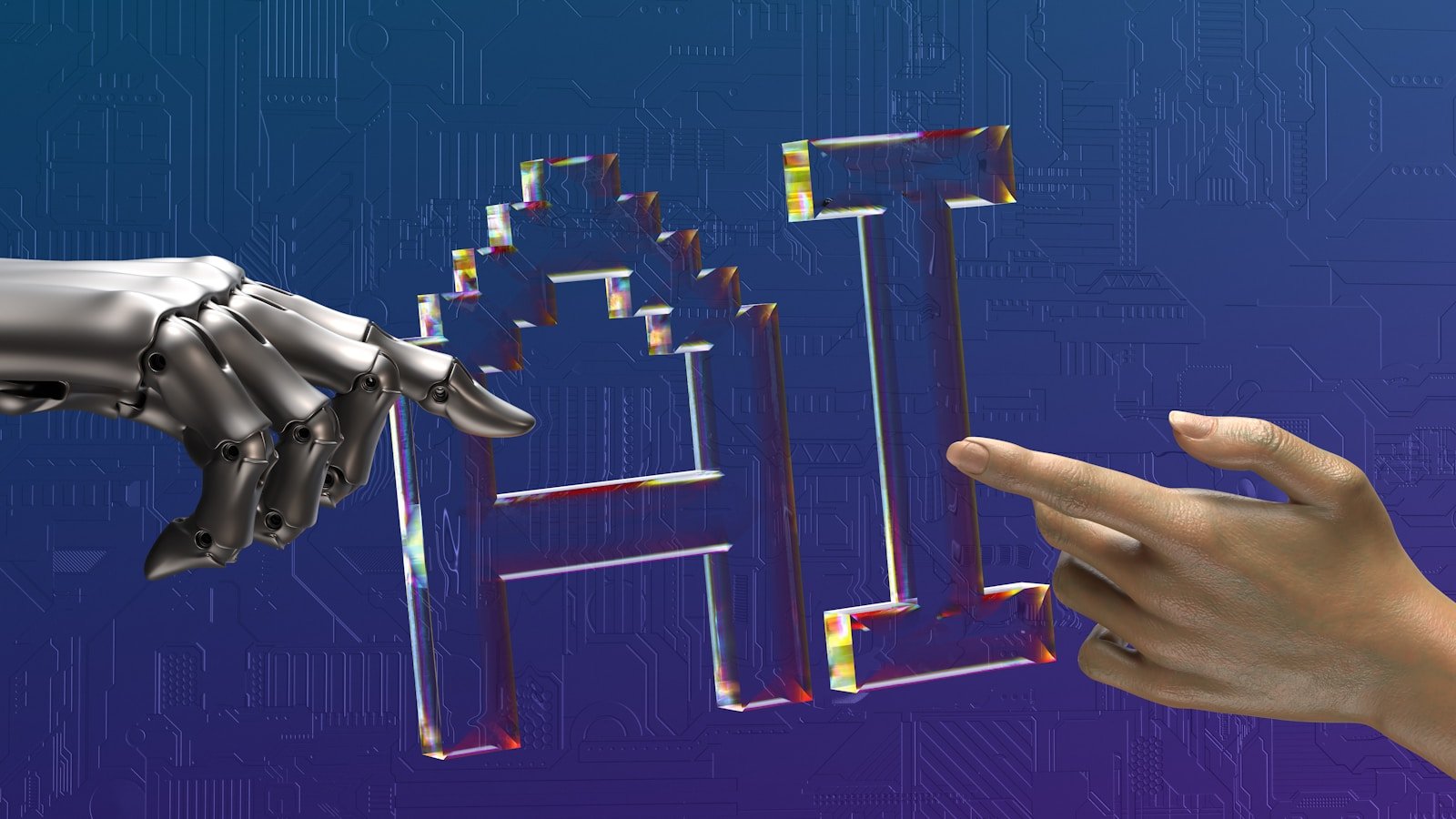Por el padre Jorge Luis Zarazúa Campa, FMAP
La tarde del 13 de marzo de 2013, la Plaza de San Pedro contenía el aliento. El humo blanco rompió el cielo gris romano. El corazón de la Iglesia latía con fuerza. Tras solo cinco votaciones, los cardenales habían elegido a un nuevo Sucesor de Pedro. Desde el balcón central de la basílica, el cardenal protodiácono pronunció las palabras que estremecen al mundo cada vez que se hacen oír: «Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!».
El elegido fue el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, que tomó el nombre de Francisco. Un gesto sin precedentes, cargado de profundidad evangélica: el primer Papa latinoamericano, el primer jesuita en ocupar la cátedra de Pedro, y el primero en adoptar el nombre del Pobrecillo de Asís, signo claro de su deseo de una Iglesia sencilla, pobre y para los pobres.
Un Cónclave breve, pero profundamente orante
El Cónclave de marzo de 2013 fue convocado tras la histórica renuncia de Benedicto XVI, quien, en un gesto de humildad y sabiduría, decidió apartarse por el bien de la Iglesia. Desde el primer momento, el proceso estuvo marcado por un clima de recogimiento y búsqueda sincera de la voluntad de Dios. Como enseña el Catecismo: «El Papa, Obispo de Roma y sucesor de san Pedro, es el principio perpetuo y visible de la unidad de la Iglesia» (CIC, 882). No se trata de elegir a un administrador, sino de reconocer a quien el Espíritu ha preparado para ser padre y pastor.
En el interior de la Capilla Sixtina, los 115 cardenales electores, bajo el juicio del Juicio Final de Miguel Ángel, se enfrentaron no solo a la responsabilidad de elegir, sino al llamado a ser dóciles a la voz del Espíritu. Como recordó el cardenal Ratzinger antes de ser elegido en 2005: «Cuántas veces la Iglesia ha experimentado que, incluso cuando las redes están vacías, por la palabra del Señor se vuelven a echar y se colman de peces».
El Espíritu sopla donde quiere
El cardenal Bergoglio no figuraba entre los favoritos en las especulaciones mediáticas. Sin embargo, en la lógica de Dios, el Espíritu Santo no se deja encasillar por cálculos humanos. El Papa Francisco ha confesado que, al ser elegido, sintió paz, y que su primera oración fue por el Papa emérito. Luego, pidió al pueblo que orara por él antes de impartir la bendición apostólica. Ese momento marcó un estilo: cercanía, sencillez, comunión.
Desde aquel instante, comenzó un pontificado profundamente misionero, que recuerda a toda la Iglesia su vocación de salir, de ir a las periferias, de sanar heridas, de anunciar el Evangelio con alegría. Como dijo en Evangelii Gaudium: «Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, que una Iglesia enferma por encerrarse» (EG 49).
Un Cónclave que se volvió signo profético
El Cónclave de 2013 no solo eligió un nuevo Papa. Se convirtió en un signo para la historia: una Iglesia abierta al sur del mundo, atenta al clamor de los pobres, consciente de los desafíos de la humanidad herida por la desigualdad, la indiferencia y la pérdida del sentido trascendente. La elección de Francisco fue también una llamada a la reforma del corazón, a la conversión pastoral, a la centralidad de la misericordia.
Como afirmaba san Juan Pablo II: «El Espíritu Santo guía a la Iglesia en la verdad completa, y lo hace también a través del ministerio petrino» (Enc. Ut unum sint, 25). Francisco, como Pedro, es testigo de un Cristo que se abaja, que lava los pies, que carga la cruz y que resucita para darnos vida.
La hora de Pedro, la hora de la Iglesia
Todo Cónclave es, en el fondo, una Pascua: muerte de un pontificado, espera confiada y resurrección de un nuevo servicio. La elección del Papa no es un simple acontecimiento institucional, sino un kairos, un tiempo de Dios.
El pueblo fiel, que oró durante esos días con el rosario en mano y la esperanza en el corazón, vio en Francisco no solo un nuevo Papa, sino una nueva página de gracia escrita por la mano del Señor.
«Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia» (Mt 16,18). Esta promesa, hecha por Cristo, sigue cumpliéndose. El Cónclave de 2013 lo recordó al mundo: el Papa no es el centro de la Iglesia, pero es su signo visible de unidad, roca en medio de la tormenta, voz que guía al rebaño. Y mientras el Espíritu continúe soplando, la barca de Pedro seguirá avanzando.